Jean Echenoz: 14. Javier Albiñana (2013). Barcelona: Anagrama, 2014.
La técnica narrativa de Echenoz en esta novela sobre la Gran Guerra es aparentemente sencilla y transparente. Sin embargo, todo, cada línea en estas noventa y ocho páginas, está calculado al milímetro para mostrar con la máxima intensidad posible el horror de las trincheras.
Si se está al día de la actualidad informativa podrá observarse que las atrocidades y las catástrofes terminan anulándose unas a otras hasta producir en el espectador un sentimiento culpable de desinterés y hastío. Olvidan los medios de comunicación de masas un principio fundamental de la percepción. Para que ésta sea posible es necesario que se de un contraste bien definido entre figura y fondo.
El fondo en 14 lo componen las banderas, los himnos, el entusiasmo y la ebriedad de la multitud al darse a conocer la noticia del conflicto. Se añaden aquí y allá detalles insignificantes de la vida cotidiana como la descripción detallada del mobiliario de una habitación burguesa, enredos amorosos intrascendentes, codicia empresarial y dolor de hemorroides. Y, para terminar, un sentido del humor ligero y, al mismo tiempo, devastador. El primer discurso del capitán a sus tropas es un buen ejemplo de esto último: el oficial al mando, enclenque y con monóculo, les asegura que volverán todos y que volverán pronto pero sólo si recuerdan mantener la higiene. «Lo que mata no son las balas, sino la falta de aseo«. 🙂
Esta estructurada sucesión de anécdotas ligeras propicia que la conclusión del décimo capítulo, justo en mitad de la novela, impacte como una disparo en la retina del lector, no importa las veces que haya oído hablar o haya visto en el cine la crueldad de la Guerra del 14. Nótese el contrapunto «musical» entre ambos párrafos: de los cadáveres putrefactos al fastidio de la ópera.
Los soldados se aferran a su fusil y a su machete, cuyo metal oxidado, empañado, oscurecido por los gases, apenas reluce ya bajo el fulgor helado de las bengalas, en un ambiente corrompido por los caballos descompuestos, la putrefacción de los hombres caídos y, en la zona donde están los que se mantienen más o menos derechos en medio del lodo, el olor de sus orines, de su mierda y de su sudor, de su mugre y de sus vómitos, por no hablar de esos pegajosos efluvios a rancio, a moho, a viejo, cuando en principio están en el frente y se hallan al aire libre. Pues no: huele a cerrado, el olor se extiende sobre las personas y en su interior, tras las alambradas de púas de las que cuelgan cadáveres putrefactos y desarticulados que a veces sirven a los zapadores para fijar los cables telefónicos, que no es empresa fácil, los zapadores sudan de cansancio y de miedo, se quitan el capote para trabajar con más comodidad y lo cuelgan de un brazo que, al salir del suelo, vuelto, les sirve de percha.
Todo esto se ha descrito mil veces, quizá no merece la pena detenerse de nuevo en esta sórdida y apestosa ópera. Además, quizá tampoco sea útil ni pertinente comparar la guerra con una ópera, y menos cuando no se es muy aficionado a la ópera, aunque la guerra, como ella, sea grandiosa, enfática, excesiva, llena de ingratas morosidades, como ella arme mucho ruido y con frecuencia, a la larga, resulte bastante fastidiosa.
14 utiliza de forma irreprochable el contraste entre la banalidad y el mal.

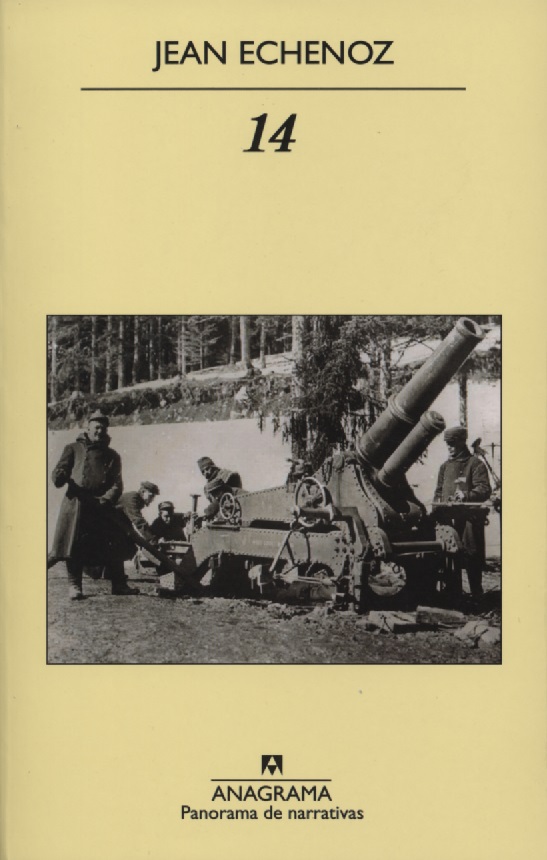
¿La banalización de la guerra? Tiene sentido que sólo así podamos soportarla. Genio.
Hola Daniel, hay cierta crueldad en la forma en que el narrador tiende la trampa al lector. Es una manipulación elegante pero muy fría y calculada. Te seduce para terminar exponiéndote al horror.
Es una novela muy inteligente.
Saludos.
Justo como la guerra es. Curioso. Me encanta a la idea.